John Katzenbach
La Sombra
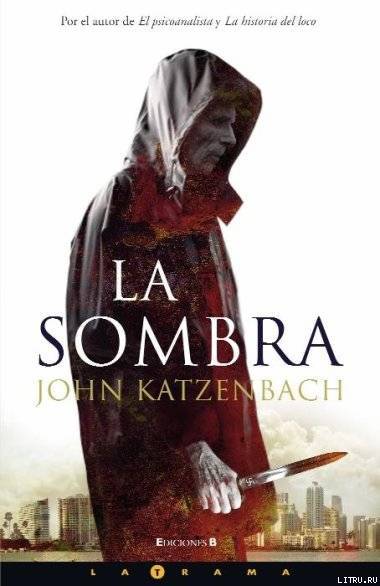
Título original: The Shadow Man
Traducción: Cristina Martín, Laura Paredes y Raquel Sola
La Historia es una pesadilla de la que intento despertar… -dijo Stephen
James Joyce, Ulises
Ninguna novela se concluye sin recibir alguna ayuda. Algunas veces esta ayuda es técnica, como la de los lectores que revisan los primeros borradores o el manuscrito y señalan los errores cometidos. Otras veces es menos tangible pero igualmente importante (los niños que te dejan tranquilo cuando preferirían que salieras con ellos a lanzar unas canastas). Para completar este libro he contado con la inestimable ayuda de mis amigos Jack Rosenthal, David Kaplan y Janet Rifkin, Harley y Sherry Tropin, cuyos comentarios han contribuido a mejorar la versión final.
Hay muchos libros extraordinarios que tratan sobre el Holocausto, cada uno de ellos más desgarrador, más conmovedor, más frustrante, más sorprendente, si cabe, que el anterior. No pretendo hacer una lista con todos los que he examinado, pero hay uno que merece la pena mencionar. Cuando empecé a cultivar las semillas de las ideas que finalmente se convirtieron en esta novela, el difunto Howard Simon de la Universidad de Hardware me dio su ejemplar de una obra realista extraordinaria: The Last Jewis In Berlin, de Leonard Gross. Las personas que estén interesadas en conocer lo que es la verdadera inventiva y valentía harían bien en leerlo.
Como siempre, mi mayor deuda es para con mi familia, por lo que este libro está dedicado a ellos: Justine, Nick y Maddy.
1 Una muerte interrumpida
A primera hora del atardecer de lo que promet ía ser una noche sofocantemente calurosa de pleno verano en Miami Beach, Simon Winter, un anciano cuya profesión durante años había estado relacionada con la muerte, decidió que ya era hora de acabar con su vida. Por un instante no le agradó ser la causa del sucio trabajo que iba a dejar a los demás; aun así, se dirigió sin prisa hacia el armario de su habitación y sacó un revólver detective special calibre 38 de cañón recortado, lleno de rasguños y rozaduras, de una pistolera de piel marrón, ajada y manchada de sudor. Abrió con un chasquido el tambor y sacó cinco de las seis balas, que a continuación metió en un bolsillo. Estaba convencido de que, con este acto, despejaría todas las dudas que cualquiera pudiera plantearse respecto a cuáles habían sido sus intenciones.
Con la pistola en la mano, empezó a buscar papel y bolígrafo para escribir una nota de suicidio. Esto le llevó varios frustrantes minutos, puesto que tuvo que apartar sábanas, estrujar pañuelos y revolver corbatas y gemelos en un cajón de la cómoda. Finalmente, encontró una única hoja pautada que quedaba en un cuaderno de notas y un bolígrafo barato. «Muy bien -se dijo-, sea lo que sea lo que tengas que decir, tendrá que ser breve.»
Intentó pensar si necesitaba algo más y, mientras lo hacía, se detuvo ante el espejo para examinar su aspecto. No estaba mal. La camisa a cuadros que vestía estaba limpia, como el pantalón caqui, los calcetines y la ropa interior. Consideró si debía afeitarse y se frotó la mejilla con el reverso de la mano que sostenía el arma, sintiendo a contrapelo la barba incipiente, aunque al final decidió que no era necesario. Necesitaba un corte de pelo, pero se encogió de hombros mientras se mesaba su mata de cabello blanca. «No tengo tiempo», se dijo. De pronto, recordó que cuando era joven le habían comentado que el pelo de la gente continúa creciendo aun después de muerto. El pelo y las uñas. Era aquel tipo de información que se transmitía entre cuchicheos de un niño a otro con absoluta autoridad y que, invariablemente, conducía a historias de fantasmas contadas en habitaciones a oscuras entre murmullos. «Parte del problema de crecer y hacerse mayor es que los mitos de la infancia desaparecen», pensó Simon Winter.
Se apartó del espejo y echó un rápido vistazo al dormitorio: la cama estaba hecha y no había ropa sucia amontonada en los rincones; sus lecturas nocturnas, novelas baratas de crímenes y relatos de aventuras, estaban apiladas junto a la mesilla de noche; aunque no estaba exactamente limpio, al menos estaba presentable, lo mismo que se podía decir, más o menos, de su propio aspecto. Ciertamente, no había más desorden del que sería normal en un solterón o, en realidad, un niño, observación que momentáneamente le interesó y le confirió un abrupto sentido de plenitud.
Asomó la cabeza en el baño, vio un frasco de somníferos y por un breve instante consideró utilizarlos en lugar de su vieja arma reglamentaria, pero decidió que sería una forma cobarde de hacerlo. Se dijo: «Debes ser suficientemente valiente para mirar sin temor el cañón de tu arma y no simplemente tragar un puñado de píldoras y abandonarte suavemente al sueño eterno.» Se dirigió a la cocina. Vio los platos sucios del día en el fregadero. Mientras los miraba, una gran cucaracha broncínea que se arrastraba por el borde de un plato se detuvo, como a la espera de ver lo que haría Simon Winter.
– Bichos asquerosos. Eres una cucaracha con pretensiones -le espetó. Alzó la pistola y apuntó a la cucaracha-. ¡Bang! Un disparo. ¿Sabías, bicho, que siempre obtuve la categoría de tirador experto?
Eso le hizo suspirar hondo mientras colocaba el arma y el papel sobre la encimera de linóleo blanco. Vertió un poco de lavavajillas y empezó a lavar los platos.
– Esperemos que la limpieza me acerque a la santidad -dijo.
Era bastante ridículo que uno de sus últimos actos en este mundo fuese lavar los platos, pero no quería cargar con esa tarea a nadie. Esta forma de obrar formaba parte de su naturaleza. Nunca dejaba cosas por hacer para cargárselas a los demás.
La cucaracha, captando una vaharada de jabón, reconoció que estaba en peligro y huyó a toda prisa por la encimera mientras el anciano intentaba con desgana aplastarla con la esponja.
– Muy bien. Puedes correr cuanto quieras pero no puedes esconderte.
Se agachó bajo el fregadero y encontró un bote de insecticida, que agitó antes de rociar la zona por donde la cucaracha había desaparecido.
– Sospecho que pronto nos reuniremos, bicho.
Recordó que los antiguos vikingos solían matar a un perro y lo colocaban a los pies del hombre que iba a ser enterrado; pensaban que así el guerrero tendría un compañero en el camino al Valhalla, y qué mejor camarada que un perro fiel, que seguramente ignoraría el hecho de que su vida había sido segada por una costumbre bárbara. «Así pues -pensó-, si yo tuviera perro, tendría que matarlo primero, pero no lo tengo y tampoco lo haría si lo tuviera, por lo que mi compañero de viaje será una cucaracha.»
Rió para sus adentros, preguntándose de qué hablarían él y la cucaracha, y sospechó que, en cierta extraña manera, sus vidas no habían sido tan distintas, ambos dedicados a husmear en los restos que dejaba la vida cotidiana. Dejó el fregadero completamente limpio haciendo una última floritura, colocó la esponja en un rincón y recogió la pistola y el papel. Regresó al modesto salón del pequeño apartamento. Se sentó en un raído sofá y depositó el revólver en una mesilla auxiliar delante de él. Luego cogió el papel y el bolígrafo y, tras pensar un momento, escribió:
A quien pueda interesar:
Esto me lo he hecho yo.
Soy viejo y estoy cansado. Hace años que no hago nada útil. No creo que el mundo me eche demasiado de menos.
«Bien -se dijo-, eso es cierto, pero el mundo parece que se las apaña bastante bien sin importarle quién muere; por lo tanto, en realidad no has dicho nada.» Se dio unos golpecitos en los dientes con la punta del bolígrafo.