Roberto Bolaño
Estrella Distante
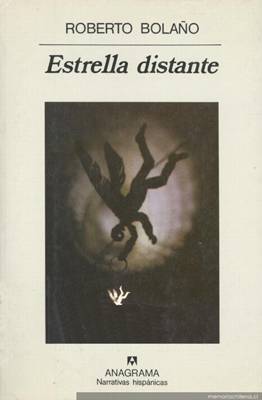
para Victoria Avalos y Lautaro Bolaño
¿Qué estrella cae sin que nadie la mire?
William Faulkner
En el último capítulo de mi novela La literatura nazi en América se narraba tal vez demasiado esquemáticamente (no pasaba de las veinte páginas) la historia del teniente Ramírez Hoffman, de la FACH. Esta historia me la contó mi compatriota Arturo B, veterano de las guerras floridas y suicida en África, quien no quedó satisfecho del resultado final. El último capítulo de La literatura nazi servía como contrapunto, acaso como anticlímax del grotesco literario que lo precedía, y Arturo deseaba una historia más larga, no espejo ni explosión de otras historias sino espejo y explosión en sí misma. Así pues, nos encerramos durante un mes y medio en mi casa de Blanes y con el último capítulo en mano y al dictado de sus sueños y pesadillas compusimos la novela que el lector tiene ahora ante sí. Mi función se redujo a preparar bebidas, consultar algunos libros, y discutir, con él y con el fantasma cada día más vivo de Pierre Menard, la validez de muchos párrafos repetidos.
1
La primera vez que vi a Carlos Wieder fue en 1971 o tal vez en 1972, cuando Salvador Allende era presidente de Chile.
Entonces se hacía llamar Alberto Ruiz-Tagle y a veces iba al taller de poesía de Juan Stein, en Concepción, la llamada capital del Sur. No puedo decir que lo conociera bien. Lo veía una vez a la semana, dos veces, cuando iba al taller. No hablaba demasiado. Yo sí. La mayoría de los que íbamos hablábamos mucho: no sólo de poesía, sino de política, de viajes (que por entonces ninguno imaginaba que iban a ser lo que después fueron), de pintura, de arquitectura, de fotografía, de revolución y lucha armada; la lucha armada que nos iba a traer una nueva vida y una nueva época, pero que para la mayoría de nosotros era como un sueño o, más apropiadamente, como la llave que nos abriría la puerta de los sueños, los únicos por los cuales merecía la pena vivir. Y aunque vagamente sabíamos que los sueños a menudo se convierten en pesadillas, eso no nos importaba. Teníamos entre diecisiete y veintitrés años (yo tenía dieciocho) y casi todos estudiábamos en la Facultad de Letras, menos las hermanas Garmendia, que estudiaban sociología y psicología, y Alberto Ruiz-Tagle, que según dijo en alguna ocasión era autodidacta. Sobre ser autodidacta en Chile en los días previos a 1973 habría mucho que decir. La verdad era que no parecía autodidacta. Quiero decir: exteriormente no parecía un autodidacta. Éstos, en Chile, a principios de los setenta, en la ciudad de Concepción, no vestían de la manera en que se vestía Ruiz-Tagle. Los autodidactas eran pobres. Hablaba como un autodidacta, eso sí. Hablaba como supongo que hablamos ahora todos nosotros, los que aún estamos vivos (hablaba como si viviera en medio de una nube), pero se vestía demasiado bien para no haber pisado nunca una universidad. No pretendo decir que fuera elegante -aunque a su manera sí lo era- ni que vistiera de una forma determinada; sus gustos eran eclécticos: a veces aparecía con terno y corbata, otras veces con prendas deportivas, no desdeñaba los blue-jeans ni las camisetas. Pero fuera cual fuera el vestido Ruiz-Tagle siempre llevaba ropas caras, de marca. En una palabra, Ruiz-Tagle era elegante y yo por entonces no creía que los autodidactas chilenos, siempre entre el manicomio y la desesperación, fueran elegantes. Alguna vez dijo que su padre o su abuelo había sido propietario de un fundo cerca de Puerto Montt. Él, contaba, o se lo oímos contar a Verónica Garmendia, decidió dejar de estudiar a los quince años para dedicarse a los trabajos del campo y a la lectura de la biblioteca paterna. Los que íbamos al taller de Juan Stein dábamos por sentado que era un buen jinete. No sé por qué puesto que nunca lo vimos montar a caballo. En realidad, todas las suposiciones que podíamos hacer en torno a Ruiz-Tagle estaban predeterminadas por nuestros celos o tal vez nuestra envidia. Ruiz-Tagle era alto, delgado, pero fuerte y de facciones hermosas. Según Bibiano O'Ryan, era un tipo de facciones demasiado frías para ser hermosas, pero, claro, Bibiano afirmó esto a posteriori y así no vale. ¿Por qué sentíamos celos de Ruiz-Tagle? El plural es excesivo. El que sentía celos era yo. Tal vez Bibiano compartiera mis celos. El motivo, por supuesto, eran las hermanas Garmendia, gemelas monocigóticas y estrellas indiscutibles del taller de poesía. Tanto, que a veces teníamos la impresión (Bibiano y yo) de que Stein dirigía el taller para beneficio exclusivo de ellas. Eran, lo admito, las mejores. Verónica y Angélica Garmendia, tan iguales algunos días que era imposible distinguirlas y tan diferentes otros días (pero sobre todo otras noches) que parecían mutuamente dos desconocidas cuando no dos enemigas. Stein las adoraba. Era, junto con Ruiz-Tagle, el único que siempre sabía quién era Verónica y quién Angélica. Yo sobre ellas apenas puedo hablar. A veces aparecen en mis pesadillas. Tienen mi misma edad, tal vez un año más, y son altas, delgadas, de piel morena y pelo negro muy largo, como creo que era la moda en aquella época.
Las hermanas Garmendia se hicieron amigas de Ruiz-Tagle casi de inmediato. Este se inscribió en el 71 o en el 72 en el taller de Stein. Nadie lo había visto antes, ni por la universidad ni por ninguna parte. Stein no le preguntó de dónde venía. Le pidió que leyera tres poemas y dijo que no estaban mal. (Stein sólo alababa abiertamente los poemas de las hermanas Garmendia.) Y se quedó con nosotros. Al principio los demás poco caso le hacíamos. Pero cuando vimos que las Garmendia se hacían amigas de él, nosotros también nos hicimos amigos de Ruiz-Tagle. Hasta entonces su actitud era de una cordialidad distante. Sólo con las Garmendia (en esto se parecía a Stein) era francamente simpático, lleno de delicadezas y atenciones. A los demás, como ya he dicho, nos trataba con una «cordialidad distante», es decir, nos saludaba, nos sonreía, cuando leíamos poemas era discreto y mesurado en su apreciación crítica, jamás defendía sus textos de nuestros ataques (solíamos ser demoledores) y nos escuchaba, cuando le hablábamos, con algo que hoy no me atrevería jamás a llamar atención pero que entonces nos lo parecía.
Las diferencias entre Ruiz-Tagle y el resto eran notorias. Nosotros hablábamos en argot o en una jerga marxista-mandrakista (la mayoría éramos miembros o simpatizantes del MIR o de partidos trotskistas, aunque alguno, creo, militaba en las Juventudes Socialistas o en el Partido Comunista o en uno de los partidos de izquierda católica). Ruiz-Tagle hablaba en español. Ese español de ciertos lugares de Chile (lugares más mentales que físicos) en donde el tiempo parece no transcurrir. Nosotros vivíamos con nuestros padres (los que éramos de Concepción) o en pobres pensiones de estudiantes. Ruiz-Tagle vivía solo, en un departamento cercano al centro, de cuatro habitaciones con las cortinas permanentemente bajadas, que yo nunca visité pero del que Bibiano y la Gorda Posadas me contaron cosas, muchos años después (cosas influidas ya por la leyenda maldita de Wieder), y que no sé si creer o achacar a la imaginación de mi antiguo condiscípulo. Nosotros casi nunca teníamos plata (es divertido escribir ahora la palabra plata: brilla como un ojo en la noche); a Ruiz-Tagle nunca le faltó el dinero.
¿Qué me contó Bibiano de la casa de Ruiz-Tagle? Habló de su desnudez, sobre todo; tuvo la impresión de que la casa estaba preparada. En una única ocasión fue solo. Pasaba por allí y decidió (así es Bibiano) invitar a Ruiz-Tagle al cine. Apenas lo conocía y decidió invitarlo al cine. Daban una de Bergman, no recuerdo cuál. Bibiano había ido un par de veces antes a la casa, siempre acompañando a alguna de las Garmendia, y en ambas ocasiones la visita era, por decirlo de alguna manera, esperada. Entonces, en aquellas visitas con las Garmendia, la casa le pareció preparada, dispuesta para el ojo de los que llegaban, demasiado vacía, con espacios en donde claramente faltaba algo. En la carta donde me explicó estas cosas (carta escrita muchos años después) Bibiano decía que se había sentido como Mia Farrow en El bebé de Rosemary, cuando va por primera vez, con John Cassavettes, a la casa de sus vecinos. Faltaba algo. En la casa de la película de Polanski lo que faltaba eran los cuadros, descolgados prudentemente para no espantar a Mia y a Cassavettes. En la casa de Ruiz-Tagle lo que faltaba era algo innombrable (o que Bibiano, años después y ya al tanto de la historia o de buena parte de la historia, consideró innombrable, pero presente, tangible), como si el anfitrión hubiera amputado trozos de su vivienda. O como si ésta fuese un mecano que se adaptaba a las expectativas y particularidades de cada visitante. Esta sensación se acentuó cuando fue solo a la casa. Ruiz-Tagle, evidentemente, no lo esperaba. Tardó en abrir la puerta. Cuando lo hizo pareció no reconocer a Bibiano, aunque éste me asegura que Ruiz-Tagle abrió la puerta con una sonrisa y que en ningún momento dejó de sonreír. No había mucha luz, como él mismo admite, así que no sé hasta qué punto mi amigo se acerca a la verdad. En cualquier caso, Ruiz-Tagle abrió la puerta y tras un cruce de palabras más o menos incongruente (tardó en entender que Bibiano estaba allí para invitarlo al cine) volvió a cerrar no sin antes decirle que esperara un momento, y tras unos segundos abrió y esta vez lo invitó a pasar. La casa estaba en penumbra. El olor era espeso, como si Ruiz-Tagle hubiera preparado la noche anterior una comida muy fuerte, llena de grasa y especias. Por un momento Bibiano creyó oír ruido en una de las habitaciones y pensó que Ruiz-Tagle estaba con una mujer. Cuando iba a disculparse y a marcharse, Ruiz-Tagle le preguntó qué película pensaba ir a ver. Bibiano dijo que una de Bergman, en el Teatro Lautaro. Ruiz-Tagle volvió a sonreír con esa sonrisa que a Bibiano le parecía enigmática y que yo encontraba autosuficiente cuando no explícitamente sobrada. Se disculpó, dijo que ya tenía una cita con Verónica Garmendia y además, explicó, no le gustaba el cine de Bergman. Para entonces Bibiano estaba seguro que había otra persona en la casa, alguien inmóvil y que escuchaba tras la puerta la conversación que sostenía con Ruiz-Tagle. Pensó que, precisamente, debía ser Verónica, pues de lo contrario cómo explicar el que Ruiz-Tagle, de común tan discreto, la nombrara. Pero por más esfuerzos que hizo no pudo imaginarse a nuestra poeta en esa situación. Ni Verónica ni Angélica Garmendia escuchaban tras las puertas. ¿Quién, entonces? Bibiano no lo sabe. En ese momento, probablemente, lo único que sabía era que deseaba marcharse, decirle adiós a Ruiz-Tagle y no volver nunca más a aquella casa desnuda y sangrante. Son sus palabras. Aunque, tal como él la describe, la casa no podía ofrecer un aspecto más aséptico. Las paredes limpias, los libros ordenados en una estantería metálica, los sillones cubiertos con ponchos sureños. Sobre una banqueta de madera la Leika de Ruiz-Tagle, la misma que una tarde utilizó para sacarnos fotos a todos los miembros del taller de poesía. La cocina, que Bibiano veía a través de una puerta semientornada, de aspecto normal, sin el típico amontonamiento de ollas y platos sucios propio de la casa de un estudiante que vive solo (pero Ruiz-Tagle no era un estudiante). En fin, nada que se saliera de lo corriente, salvo el ruido que bien podía haberse producido en el apartamento vecino. Según Bibiano, mientras Ruiz-Tagle hablaba él tuvo la impresión de que éste no quería que se marchara, que hablaba, precisamente, para retenerlo allí. Esta impresión, sin ningún fundamento objetivo, contribuyó a aumentar el nerviosismo de mi amigo hasta unos niveles, según él, intolerables. Lo más curioso es que Ruiz-Tagle parecía disfrutar con la situación: se daba cuenta de que Bibiano estaba cada vez más pálido o más transpirado y seguía hablando (de Bergman, supongo) y sonriendo. La casa permanecía en un silencio que las palabras de Ruiz-Tagle sólo acentuaban, sin llegar jamás a romperlo.