José Javier Abasolo
Lejos De Aquel Instante
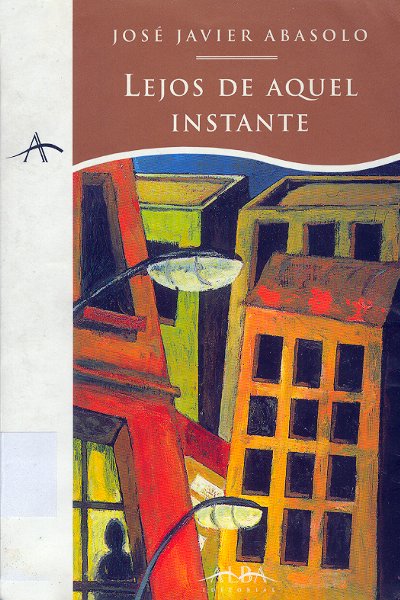
1
Tomás Zubia observó nostálgico su despacho. Apenas le quedaban dos horas para abandonarlo definitivamente. En el futuro sólo volvería allí para saludar a su sucesor. Había recorrido un camino muy largo, casi cincuenta años, desde que salió de su tierra para afincarse en Estados Unidos. Si en su juventud le hubieran pronosticado que se jubilaría siendo un alto cargo de los servicios de inteligencia norteamericanos, lo que actualmente se conoce por las siglas CIA, habría pensado que quien se lo decía estaba loco, y sin embargo eso era lo que había ocurrido.
La causa de todo, como de otras muchas biografías truncadas, había sido la guerra, la maldita guerra. Aunque era joven para alistarse como soldado cuando estalló la guerra civil española, al final de la misma se incorporó a los núcleos de resistentes que bajo la bandera del Gobierno vasco participaron junto a los aliados en la segunda guerra mundial. Pronto se le asignó destino en los servicios de información, en los que acabó por hacerse notar, y, casi sin darse cuenta, se acopló perfectamente a las estructuras del servicio de información norteamericano, como antes que él habían hecho, si bien mayoritariamente en los servicios británicos, otros compatriotas suyos.
Al principio se trataba de una situación que se consideraba meramente transitoria. Tomás Zubia, como la mayoría de los antiguos combatientes y simpatizantes de la República, pensaba que con la derrota de las potencias fascistas vendría también el derrumbe del régimen que había surgido en España tras la victoria del general Franco en la guerra y, como consecuencia, la democracia para toda España y la recuperación de las libertades para el pueblo vasco, pero pronto comprendió que eso no iba a suceder. El enemigo de ayer podía ser un excelente aliado en la nueva situación surgida con la implantación del comunismo en la Europa del Este y su más lógica e inmediata consecuencia, la guerra fría, y así lo entendió el Departamento de Estado norteamericano. Cuando Tomás Zubia comprendió las exigencias de la nueva situación estaba ya definitivamente integrado en los servicios afines a ese Departamento y había hecho, de lo que en un primer momento no era sino un voluntariado con el objetivo de luchar por la causa en la que creía, una profesión, su profesión. Por eso, pese a su decepción inicial, se adaptó a la nueva realidad y cuando los servicios en los que desempeñaba su trabajo se transformaron en la Agencia Central de Inteligencia, él fue uno de los que se quedaron.
Después de cuarenta años, en el día de su jubilación, seguía pensando que había hecho lo correcto. Hay momentos en la vida en los que es necesario decidirse, optar, y él tomó su decisión con pleno conocimiento de causa y sin volver nunca la vista atrás. Ni siquiera había vuelto a visitar España en esos años; su vida había transcurrido casi al margen de lo que habían sido sus raíces. Sólo dos cosas mantenían en pie el cordón umbilical que le unía a la tierra que le vio nacer. La primera era su pertenencia al centro cultural vasco del estado de Idaho, pero incluso esa afiliación era meramente simbólica, ya que se ceñía a pagar una cuota anual y a asistir, de vez en cuando pero sin regularidad, a las reuniones anuales que celebraba la federación de centros vascos norteamericanos. La segunda era una pequeña joya, sin un valor económico muy elevado: un broche con los colores de la ikurriña, la bandera vasca, y las siglas JEL, el anagrama del partido fundado por Sabino Arana, al que había estado adscrito en su juventud. Pertenecía a un lote de veinticinco broches encargados por otros tantos miembros de las juventudes de su partido para regalar a sus novias con motivo del día de San Valentín. Incluso en plena guerra querían mantener esa costumbre, para darse moral y soñar con un futuro incierto; pero Begoña, la mujer con la que pensaba casarse, nunca pudo lucirlo.
Una bomba acabó con su vida. Cuando los aviones alemanes sobrevolaron Gernika no sólo destrozaron una ciudad, sino que cambiaron radicalmente la vida de Tomás Zubia. Posiblemente, si Begoña hubiera vivido él no se habría quedado en América, habría vuelto a Euskadi, pero con ella muerta el regreso ya no tenía sentido. Unos años después se casó con una norteamericana de origen irlandés que le dio tres hijos y a la que fue fiel hasta el mismo día de su muerte; pero siempre conservó consigo aquel broche que nunca pudo entregar a su primera novia. Y ahora, cuando faltaban tan sólo dos horas para jubilarse, para abandonar definitivamente su despacho, todo el pasado que creía haber enterrado volvía a cruzarse en su camino con una fuerza tal que era imposible resistirse.
Por todo el enmoquetado suelo de su despacho podían verse, desordenadamente apiladas, las cajas en las que había metido sus pertenencias personales, todos los objetos que habían conseguido, con el paso de los años, que la fría oficina desde la que Tomás Zubia impartía sus órdenes se convirtiera en un lugar cálido y acogedor. A partir del día siguiente empezaría a llenarse con otro tipo de objetos, y con el tiempo su huella desaparecería por completo para convertirse en el reducto inexpugnable de alguien ajeno a él, pero hasta que eso llegara, aunque sólo fuera durante dos horas, todavía le pertenecía.
Revisó los cajones y comprobó, satisfecho, que todo estaba en orden. Su sucesor no podría quejarse del modo en que se iba a proceder a la transmisión de funciones. Tan sólo una carpeta estaba aún fuera de su sitio, encima de la mesa. Durante unos minutos la hojeó parsimoniosamente, como si quisiera reafirmarse en una decisión ya tomada. Cuando revisó hasta su último folio, se levantó y se acercó hasta la fotocopiadora que tenía instalada en el despacho, y la fotocopió por entero. Hecho esto, guardó el original en la estantería correspondiente e introdujo las copias en su maletín.
Por primera vez en su vida había roto el reglamento al fotocopiar subrepticiamente documentación confidencial y guardarla para sí, pero en ningún momento se sintió un traidor ni un delincuente. Aquel expediente, al que había tenido acceso por primera vez hacía escasamente dos meses, le había devuelto, con toda la carga de dolor y nostalgia que ello conllevaba, a la época en la que él era un joven luchador por la democracia y le había hecho volver los ojos hacia la ciudad que le vio nacer.
Se trataba de un informe elaborado por la Agencia para la Lucha contra la Droga, más conocida por las siglas DEA, acerca de una trama de narcotraficantes ubicada en el norte de España y controlada desde Bilbao. No era extraño que en ciertos casos en los que se detectaba este tipo de redes mafiosas la agencia antidroga en lugar de intervenir para desarticularlas pasara la información a sus colegas de la CIA, sobre todo en los casos en los que los presuntos cabecillas tenían alguna significación política o social que los hacía susceptibles de ser chantajeados por la agencia para mayor honra y gloria del Departamento de Estado. El informe que acababa de ser fotocopiado pertenecía a esa serie, aunque oficialmente se había desechado por no estimarse excesivamente interesante, pero Tomás Zubia, rompiendo una norma no escrita de no involucrarse en asuntos personales, no se había olvidado del asunto, y aprovechando que tras su jubilación iba a disfrutar de una buena pensión y mucho tiempo libre, decidió encargarse personalmente del caso.
Era una decisión largamente meditada, pese a quebrantar su tradicional norma de conducta. Nunca, desde que tras finalizar la guerra mundial se instaló en Washington, se había ocupado de asuntos españoles, ni siquiera había vuelto como un turista de vacaciones, siempre se había alejado lo más posible de su antigua patria, pero ahora era diferente. Ahora estaba libre, y, además, aquel informe no hablaba genéricamente de asuntos españoles, sino que mencionaba a alguien a quien había conocido en su juventud. Sin trabajo, viudo y con sus hijos haciendo su vida, nada le retenía ya en Estados Unidos. Después de cuarenta y cinco años se cerraba el ciclo y volvía a su país natal.