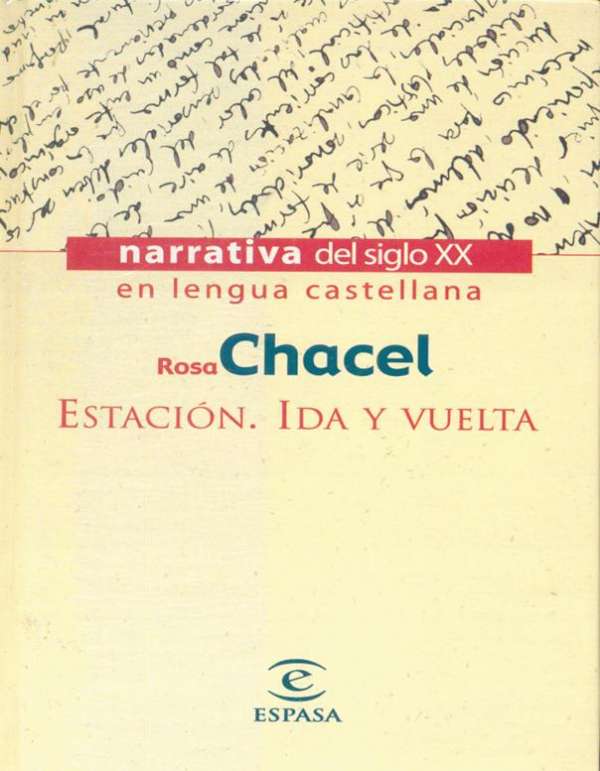
Rosa Chacel
Estación. Ida y vuelta
NOTICIA
Este libro, publicado en Madrid por la Edi torial Ulises en 1930, fue escrito en Roma en el invierno del 25 al 26; por lo tanto, hoy día tiene cuarenta y ocho años. Si en su tiempo fue incomprendido -inadvertido, más exactamente-, al parecer ahora corre un riesgo de incomprensión que sería más justificado. Este es un libro de juventud, de inocencia, término que aclararé más tarde; de destierro, otro término que hay que poner en claro, porque aquí no quiere decir exilio, sino distancia, alejamiento voluntario. El alejamiento voluntario no implica desarraigo, sino tensión: consiste en una prueba de elasticidad; consiste en tirar del muelle hasta ver adónde llega sin relajarse, sin perder la aptitud para retraerse y volver a su punto de partida. La juventud española de aquel tiempo empezaba a ejercitarse con empeño en esta prueba.
¿Es posible hacer comprender a una juventud -con el poder cohesivo que hoy tiene esta palabra, poder que es su más alta cualidad, en la misma medida que su más temible fuerza- las vicisitudes que otra tan lejana padeció, produjo, rechazó, adoptó? Supongo que, si algún crítico reseña este libro, encontrará fácilmente los elementos que lo componen, pero aunque la crítica le asigne una filiación justa, no lograría con eso abrir la puerta a la comprensión cordial; podría inclusive cerrarla con cerrojo, ¡casos se han visto!… Lo único que puede acercar una generación a otra por encima de tanto tiempo -y recalquemos bien de qué tiempo se trata, tengamos bien en cuenta sobre qué tiempo pretendemos saltar-, lo único que puede acercarlas es -sería, si se lograse- una comprensión de sus vivencias, de sus elementos intactos. A esto llamo inocencia, a un tiempo anterior. Yo no sé si alguien puede concebir un tiempo anterior al suyo. Hay reconstrucciones históricas excelentes y hay también interpretaciones de personajes antiguos, que discursean cargados de modernísimas concomitancias. Es evidente que las categorías de amor, justicia, bien y mal tienen que haber existido en el hombre consciente de cualquier latitud geográfica o temporal. A tal suposición llegan los que se dedican a comparar culturas; en cambio, la sugerencia de un tiempo anterior a otro tiempo, en su inocencia irresponsable -irresponsabilidad que alude única y exclusivamente a la conciencia, hasta el punto de que dicha inocencia podría resultar, en última instancia, culpable, pero nunca responsable-, de esta inocencia no queda más testimonio sugerente que la huella poética, en verso o prosa.
Como tal es mi opinión, tiene poco sentido añadir diez páginas de reflexiones sobre el tema estando ahí el libro, que debe demostrarse por sí solo. Pero frecuentemente algunos jóvenes me han pedido noticias de aquel tiempo, de aquella inocencia, expresamente. No porque así lo expresasen, sino por tratarse de jóvenes cuyo «habitat» -esquivo con esto lo intelectual y acentúo lo vivencial- es el mundo poético, en verso o prosa, en vida, cine, calle…, y quiero corresponder a esa demanda, aunque es arduo rescatar lo positivo entre el piélago inaprehensible del «todavía no»… El que quiera seguir este relato -tan superfluo como los cuentos que empezaban «Era una vez…»-tiene que ejecutar el acto difícil y hasta doloroso de suspender su memoria, sin escándalo. Nada más contrario a lo que se predica: todos dicen -decimos- que hay que conservar la memoria de los hechos, y yo he afirmado que cada día está más viva en nosotros, que jamás se vio al hombre más obsesivamente empeñado en racionalizar la contrición. Suspenda, por tanto, el lector no sólo su memoria, sino su dolor de corazón, si quiere imaginar y comprender corazones que apenas barruntaban la deshumanización del arte -con minúscula: hablo del fenómeno histórico-, que al demasiado humano acervo de Europa trataban de incorporar una incipiente fauna ibérica. No es que hubiese -aunque también la había- afectación de primitivismo, sino que había en todo ello algo parvular: no tenía el arrojo o desprendimiento natural a la juventud, sino el egoísmo inocente, la confianza y la voracidad pueriles. Todos estos rasgos se encuentran en la literatura joven de aquel tiempo, pero su sentido escapa enteramente si no se recalca la importancia -el peso y el precio- de la transformación que los originó: una nueva faz de la vida. Mi generación arrastraba una carga negativa: la aversión a nuestra literatura del siglo XIX. Los que estudiaban letras la juzgaban con conocimiento de causa y respetaban en ella ciertos valores, pero a la tónica del mundo que reflejaba nadie asentía. El rechazo, el divorcio que existía entre aquel mundo y el nuestro era un abismo de desprecio y burla.
Claro que el corte no era total, porque no hay cortes totales en nada vivo. Los cuatro escritores cuyas vidas cabalgaban en los dos siglos, Unamuno, Baroja, Valle-Inclán, Ramón Gómez de la Serna, bastaban para constituir el puente -o más bien desfiladero- por la estrecha cañada.
El resultado de todo esto se puede encontrar exhaustivamente expuesto en los estudios de Guillermo de Torre: una exposición igualmente amplia de los cambios cotidianos -sociales, cordiales, morales- no cabe en estas páginas. Para aludir al libro que las sigue tengo que limitarme a lo personal, que, dentro de vicisitudes independientes, puede ser dado como botón de muestra.
En mis primeros años me relacioné poco con la renombrada generación de mis coetáneos, porque mi formación no era universitaria, sino de Bellas Artes. Sólo cuando empecé a frecuentar el Ateneo, en 1918, tuve contacto con las gentes de letras. Poco después salí de España por largo tiempo; así que no caminé sostenida o corroborada por la compañía del grupo -en contra de muchas opiniones, siempre propugné la conveniencia y la eficiencia de los grupos-, pero seguí fielmente la misma ruta. Ya antes de partir había publicado en la revista Ultra un breve relato, y anteriormente había escrito versos, claro está, pero mi lucidez era suficiente para comprender que la poesía no estaba para mí en el verso. En aquella época tenía sobre mi mesa el retrato de Dostoievsky; de Balzac no tenía retrato pero lo leía con pasión. La piel de zapa, que Unamuno leyó tan tarde, era una de mis metas a los dieciocho años. También leía con pasión filosofía. Platón ante todo, Nietzsche, después de todo, o por encima de todo. Aspiraba a una literatura que abarcase los más patéticos pensamientos, pero no lograba concebir climas humanos de dimensiones adecuadas. De los cuatro escritores salvados del naufragio, tres no inauguraban la nueva vida. Unamuno proyectaba la sombra de su persona, o más exactamente, empujaba hacia la propia sombra a toda persona. Valle-Inclán era un ejemplo de riqueza y complejidad verbal, de imaginación torrencial, siempre encauzada en normas de perfección, de superación, de decantación. Como ejemplo quedaba abisma-do en su forzosidad germinal, pero aproximar nuestro mundo al suyo no era posible sin caer en imitación. Baroja conquistaba con la simpatía de sus personajes antipáticos: a mí personalmente no me cuadraba su mundo. Ramón, en cambio, deslumbrante consecuencia de nuestro presente, también ocultaba el horizonte con su volumen; tampoco era posible seguir por su camino, pero a su paso quedaba el campo desbrozado de toda superflua pesadez, florecido de sus demostraciones poéticas. Tal era la duplicidad de su genio, que salpicaba por todas partes misterios intuidos que, en dos palabras, se desarrollaban como teoremas. Su influencia en el grupo «ultra«fue grande, decisiva.
Estas eran las anfractuosidades de la vertiente literaria: de los caminos llanos no hay por qué hablar.
Por la otra ladera, la del discurrir teórico, se abría una calzada de trazado y pavimentación limpísimos. Transitable -¡eso sobre todo!-, caminar por ella daba la seguridad de llegar a algún sitio, de llegar cada uno a donde sus fuerzas y sus ganas le llevasen. En 1914 aparecieron las Meditaciones del Quijote, y en 1916 el primer tomo de El Espectador. Ortega impuso su disciplina y todos -o casi todos- quedamos convencidos. Quedamos también sorprendidos, pero sin extrañeza. La legitimidad, la genuidad del pensamiento de Ortega producía un asombro reconfortante. Meditar en el Quijote era ir por nuestro propio camino, sin más innovación que la de ir con los ojos abiertos a todo lo que pasaba y a todo lo que quedaba.
Con este único ejercicio, las cosas podían ser «salvadas». Las cosas y, lo que ya es más que cosa, «la circunstancia«, mundo de cada cual.
Descubrir nuestra dependencia vital con ella no era una esclavitud ni un determinismo, sino un conocimiento de propiedad -propiedad no indica aquí posesión, sino adecuación o esencial pertinencia-, un conocimiento que suscitaba un apego racional. «Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo.'
Con esto no intento resumir la filosofía de Ortega, sino sólo señalar los puntos que efectuaron la curación milagrosa de la ceguera padecida durante tantos años y la vivificación que había de dar a la literatura el reflejo de las cosas. Una vez adoptada la actitud meditativa y expectante se barruntaba que tenía que venir al mundo -al mundo de las letras- la criatura de nuestro mundo, la que trajese en su fórmula biológica la resultante de nuestro clima ético-estético. Necesitábamos una segunda primera novela. Necesitábamos un héroe cuya estampa se recortase concordando… ¡Máxima dificultad! Necesitábamos un héroe, por tanto, un extravagante que encarnase nuestro particularísimo anhelo de extravagar. Dice Ortega que «existen hombres decididos a no contentarse con la realidad. Aspiran los tales a que las cosas lleven un curso distinto: se niegan a repetir los gestos que la costumbre, la tradición y, en resumen, los instintos biológicos, les fuerzan a hacer. A estos hombres llamamos héroes». También dice, meditando en nuestro héroe máximo: «Podrán a este vecino nuestro quitarle la aventura, pero el esfuerzo y el ánimo es imposible. Serán las aventuras vaho de un cerebro en fermentación, pero la voluntad de aventura es real y verdadera». Necesitábamos encontrar un héroe con los rasgos de familia que nuestra circunstancia temporal esbozaba: un héroe levemente tocado de un ingenuismo adámico.