Dean R. Koontz
El Lugar Maldito
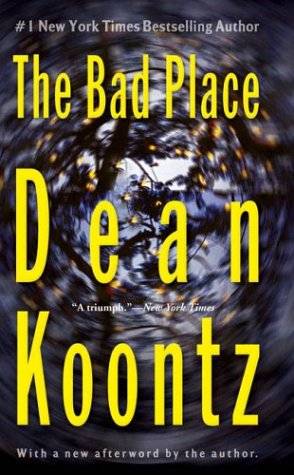
Título de la edición original: The Bad Place
Traducción del inglés: Manuel Vázquez
Los maestros suelen influir en nuestras vidas bastante más de lo que imaginan. Desde los días del bachillerato hasta el presente he tenido maestros con quienes estaré siempre en deuda; no sólo por lo que me enseñaron sino también por haberme dado un inestimable ejemplo de dedicación, afabilidad y generosidad de espíritu, lo cual me infundió una fe inquebrantable en la bondad básica de la especie humana. Este libro está dedicado a:
David O'Brien
Thomas Doyle
Richard Forsythe
John Bodnar
Cari Campbell
Steve y Jean Hernishin
Cada ojo tiene su especial visión; cada oído oye una canción completamente distinta.
En el atribulado corazón de cada hombre una incisión revelaría un vergonzoso error.
Hay más espíritus perversos con apariencia humana que demonios habitando en los valles del infierno.
Pero la bondad, la ternura y el amor también se hallan en el corazón de la pobre bestia.
El libro de las lamentaciones contadas
Capítulo 1
La noche era serena y se hallaba sumida en un extraño silencio, como si el callejón fuese una playa desierta y sin viento en el ojo de un huracán, entre la tempestad pasada y la que es inminente. Un leve tufo de humo fluctuaba en el aire estático, aunque no se veía ninguna humareda.
Tendido boca abajo sobre el frío pavimento, Frank Pollard no se movió al recobrar el conocimiento: aguardó con la esperanza de que su confusión se disipara. Parpadeó intentando aclarar la vista. Unos velos parecieron ondear ante sus ojos. Inspiró profundamente algunas bocanadas de aire frío y saboreó el humo invisible gesticulando al notar su acre regusto.
Sombras diversas se cernieron y le rodearon como si se tratase de una convocatoria de figuras ataviadas con túnicas. Lentamente, su visión se aclaró pero pocas cosas se revelaron a la luz amarillenta que asomaba tenuemente a sus espaldas. Un gran cubo de basura, a dos o tres metros de él, se perfiló de forma tan difusa que por un momento pareció sobremanera extraño, como si fuese un artefacto de alguna civilización exótica. Durante unos instantes, Frank lo miró fijamente, antes de descubrir lo que era.
No sabía dónde estaba ni cómo había llegado hasta allí. No podía haber estado sin conocimiento más de unos segundos, pues el corazón le latía aprisa como si pocos momentos antes hubiese estado corriendo para salvar la vida.
Luciérnagas en un vendaval…
Esa frase cobró alas en su cerebro pero él no tenía ni idea de su significado. Cuando intentó concentrarse para darle sentido, una jaqueca sorda le afectó el ojo derecho.
Luciérnagas en un vendaval…
Gimió para sus adentros.
Entre él y el cubo de basura se interpuso, ágil y sinuosa, una sombra más. Unos ojos verdes, pequeños pero radiantes, le miraron con interés glacial.
Asustado, Frank logró ponerse de rodillas. Un grito leve e involuntario surgió de su interior, semejando menos un sonido humano que el lamento sordo de un instrumento de lengüeta.
El observador de ojos verdes se escabulló. Un gato. Sólo un gato negro ordinario.
Frank consiguió levantarse, se tambaleó mareado y casi cayó sobre un objeto que había estado todo el tiempo sobre el asfalto, a su lado. Se agachó cautelosamente y lo cogió: una bolsa de viaje, de cuero flexible, llena hasta los topes y sorprendentemente pesada. Supuso que sería suya. No podía recordarlo. Acarreando la bolsa anduvo balanceándose hasta el cubo de basura y se apoyó en su herrumbroso costado.
Miró hacia atrás y vio que se hallaba entre lo que parecían unos edificios de apartamentos de dos plantas. Los coches de sus habitantes estaban aparcados en ambos lados de la calle con el morro hacia fuera, en compartimientos cubiertos. Un fantasmal resplandor amarillo, crudo y sulfuroso, más parecido a una llama de gas que a la luminosidad de una bombilla eléctrica incandescente, provenía de un farol situado al final del bloque, demasiado distante para revelar los pormenores del callejón en donde se encontraba.
Cuando su respiración acelerada se calmó y los latidos de su corazón se atenuaron, descubrió de pronto que ignoraba quién era. Sabía su nombre, Frank Pollard, pero eso era todo. Desconocía su edad, su modo de ganarse la vida, de dónde provenía y adonde iba o por qué. Ese descubrimiento le sobresaltó tanto que se quedó sin aliento por unos instantes; luego, los latidos de su corazón se normalizaron nuevamente y dejó escapar de golpe el aliento contenido.
Luciérnagas en un vendaval…
¿Qué diablos significaría eso?
Miró frenéticamente a izquierda y derecha buscando un objeto o alguna parte del escenario que le resultara reconocible, cualquier cosa, cualquier ancla en un mundo que se había tornado de improviso completamente extraño. Como la noche no le ofreciera nada para tranquilizarle, encaminó la búsqueda hacia su interior, indagando desesperadamente algo con lo que estuviese familiarizado, pero su memoria resultó más oscura incluso que el callejón en donde se encontraba.
Poco a poco, percibió que el olor a humo se había esfumado para dar paso a una tufarada vaga, aunque nauseabunda, de basura pudriéndose en el cubo. El hedor a descomposición le inspiró pensamientos de muerte que parecieron activar el recuerdo vago de que él huía de alguien… o de algo… que intentaba darle muerte. Cuando hizo un esfuerzo para rememorar por qué huía y de quién, le fue imposible afianzar aquel retazo de la memoria, que parecía una percepción fundada en el instinto más que un recuerdo auténtico.
Un remolino de viento se formó en torno suyo. Luego, se hizo otra vez la calma, como si la noche muerta intentara volver a la vida pero sólo consiguiese exhalar un suspiro estremecido. Un solitario trozo de papel se elevó con aquella exhalación, saltó varias veces sobre el pavimento y vino a detenerse junto a su pie derecho.
Una intuición irracional le hizo estar seguro de que un gran peso estaba a punto de aplastarle. Levantó la vista y miró el cielo despejado, la negrura desapacible y vacía del espacio y el destello maligno de las distantes estrellas. Si algo descendía hacia él, Frank no podía verlo.
La noche exhaló de nuevo. Más fuerte esta vez. Su aliento fue incisivo y húmedo.
Llevaba calcetines blancos y zapatos deportivos y una camisa de tartán azul y manga larga. No tenía chaqueta, y no le habría venido mal una. El aire no era helado, sólo algo fresco pero tenía el frío dentro, un miedo gélido que le hacía estremecerse sin control entre la caricia fría del viento nocturno y aquel helor interno.
La racha de viento se extinguió.
Convencido de que debía marcharse de allí, y cuanto antes mejor, Frank se apartó del cubo de basura. Avanzó tambaleándose por el callejón, dejando atrás el final del bloque en donde el farol alumbraba zonas más oscuras, sin ningún destino en el pensamiento, impulsado sólo por la sensación de que aquel lugar era peligroso, y de que la seguridad, si tal cosa existía, se hallaba en otra parte.
El viento sopló de nuevo y con él esta vez un silbido siniestro, apenas audible, como la música distante de una flauta hecha con algún hueso raro.
A los pocos pasos, cuando Frank pisaba ya más seguro y sus ojos se adaptaban a la tenebrosa noche, llegó a la confluencia de dos callejones. A izquierda y derecha se veían cancelas de hierro forjado en arcos de pálido estuco.