Jack Kerouac
Los Vagabundos Del Dharma
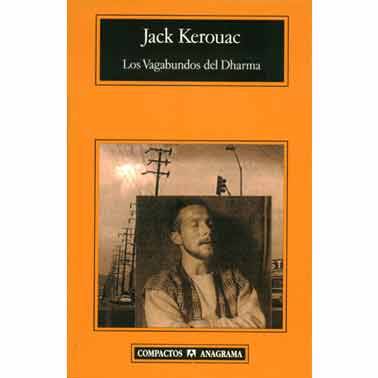
Título de la edición original: The Dharma Bums Viking Press Nueva York, 1958
Traducción de Mariano Antolín Rato
Dedicado a Han Chan
1
Saltando a un mercancías que iba a Los Ángeles un mediodía de finales de septiembre de 1955, me instalé en un furgón y, tumbado con mi bolsa del ejército bajo la cabeza y las piernas cruzadas, contemplé las nubes mientras rodábamos hacia el norte, a Santa Bárbara. Era un tren de cercanías y yo planeaba dormir aquella noche en la playa de Santa Bárbara v a la mañana siguiente coger otro, de cercanías también, hasta,San Luis Obispo, o si no el mercancías de primera clase directo a San Francisco de las diecinueve. Cerca de Camarillo, donde Charlie Parker se había vuelto loco y recuperado la cordura, un viejo vagabundo delgado y bajo saltó a mi furgón cuando nos dirigíamos a una vía muerta para dejar paso a otro tren, y pareció sorprendido de verme. Se instaló en el otro extremo del furgón y se tumbó frente a mí, con la cabeza apoyada en su mísero hatillo, y no dijo nada. Al rato pitaron, después de que hubiera pasado el mercancías en dirección este dejando libre la vía principal, y nos incorporamos porque el aire se había enfriado y la neblina se extendía desde la mar cubriendo los valles más templados de la costa. Ambos, el vagabundo y yo, tras infructuosos intentos por arrebujarnos con nuestra ropa sobre el hierro frío, nos levantamos y caminamos deprisa y saltamos y movimos los brazos, cada uno en su extremo del furgón. Poco después enfilamos otra vía muerta en una estación muy pequeña y pensé que necesitaba un bocado y vino de Tokay para redondear la fría noche camino de Santa Bárbara.
– ¿Podría echarle un vistazo a mi bolsa mientras bajo a conseguir una botella de vino?
– Pues claro.
Me apeé de un salto por uno de los lados y atravesé corriendo la autopista 101 hasta la tienda, y compré, además del vino, algo de pan y fruta. Volví corriendo a mi tren de mercancías, que tenía que esperar otro cuarto de hora en aquel sitio ahora soleado y caliente. Pero empezaba a caer la tarde y haría frío en seguida. El vagabundo estaba sentado en su extremo del furgón con las piernas cruzadas ante un mísero refrigerio consistente en una lata de sardinas. Me dio pena y le dije:
– ¿Qué tal un trago de vino para entrar en calor? A lo mejor también quiere un poco de pan y queso para acompañar las sardinas.
– Pues claro.
Hablaba desde muy lejos, como desde el interior de una humilde laringe asustada o que no quería hacerse oír. Yo había comprado el queso tres días atrás en Ciudad de México, antes del largo y barato viaje en autobús por Zacatecas y Durango y Chihuahua, más de tres mil kilómetros hasta la frontera de El Paso. Comió el queso y el pan y bebió el vino con ganas y agradecimientos. Yo estaba encantado. Recordé aquel versículo del Sutra del Diamante que dice:
"Practica la caridad sin tener en la mente idea alguna acerca de la caridad, pues la caridad, después de todo, sólo es una palabra."
En aquellos días era muy devoto y practicaba mis devociones religiosas casi a la perfección. Desde entonces me he vuelto un tanto hipócrita con respecto a mi piedad de boca para afuera y algo cansado y cínico… Pero entonces creía de verdad en la caridad y amabilidad y humildad y celo y tranquilidad y sabiduría y éxtasis, y me creía un antiguo bikhu con ropa actual que erraba por el mundo (habitualmente por el inmenso arco triangular de Nueva York, Ciudad de México y San Francisco) con el fin de hacer girar la rueda del Significado Auténtico, o Dharma, y hacer méritos como un futuro Buda (Iluminado) y como un futuro Héroe en el Paraíso. Todavía no conocía a Japhy Ryder -lo conocería una semana después-, ni había oído hablar de los "Vagabundos del Dharma", aunque ya era un perfecto Vagabundo del Dharma y me consideraba un peregrino religioso. El vagabundo del furgón fortaleció todas mis creencias al entrar en calor con el vino y hablar y terminar por enseñarme un papelito que contenía una oración de Santa Teresita en la que anunciaba que después de su muerte volvería a la tierra y derramaría sobre ella rosas, para siempre, y para todos los seres vivos.
– ¿Dónde consiguió eso? -le pregunté.
– Bueno, lo recorté de una revista hace un par de años, en Los Ángeles. Siempre lo llevo conmigo.
– ¿Y se sienta en los furgones y lo lee? -Casi todos los días.
No habló mucho más del asunto, ni tampoco se extendió sobre Santa Teresita, y era muy humilde con respecto a su religiosidad y me habló poco de sus cuestiones personales. Era el tipo de vagabundo de poca estatura, delgado y tranquilo, al que nadie presta mucha atención ni siquiera en el barrio chino, por no hablar de la calle Mayor. Si un policía lo echaba a empujones de algún sitio, no se resistía y desaparecía, y si los guardas jurados del ferrocarril andaban por allí cerca cuando había un tren de mercancías listo para salir, era prácticamente imposible que vieran al hombrecillo escondido entre la maleza y saltando a un vagón desde la sombra. Cuando le conté que planeaba subir la noche siguiente al Silbador, el tren de mercancías de primera clase, dijo:
– ¡Ah! ¿Quieres decir el Fantasma de Medianoche? -¿Llamáis así al Silbador?
– Al parecer, has trabajado en esa línea.
– Sí. Fui guardafrenos en la Southern Pacific.
– Bueno, nosotros, los vagabundos, lo llamamos el Fantasma de Medianoche porque se coge en Los Ángeles y nadie te ve hasta que llegas a San Francisco por la mañana. Va así de rápido.
– En los tramos rectos alcanza los ciento treinta kilómetros por hora, tío.
– Sí, pero hace un frío tremendo por la noche cuando enfila la costa norte de Gaviotv v sigue la línea de la rompiente.
– La rompiente, eso es, después vienen las montañas, una vez pasada Margarita.
– Margarita, eso es; he cogido ese Fantasma de Medianoche muchas más veces de las que puedo recordar.
– ¿Cuántos años hace que no va por casa?
– Más de los que puedo recordar. Vivía en Ohio.
Pero el tren se puso en marcha, el viento volvió a enfriarse y cavó la neblina otra vez, y pasamos la hora y media siguiente haciendo todo lo que podíamos y más para no congelarnos y dejar de castañetear tanto. Yo estaba acurrucado en una esquina y meditaba sobre el calor, el calor de Dios, para combatir el frío; después di saltitos, moví brazos y piernas y canté. Sin embargo, el vagabundo tenía más paciencia que yo y se mantenía tumbado casi todo el rato, rumiando sus pensamientos y desamparado. Los dientes me castañeteaban y tenía los labios azules. Al oscurecer vimos aliviados la silueta de las montañas familiares de Santa Bárbara y en seguida nos detuvimos y nos calentamos junto a las vías bajo la tibia noche estrellada.