Ángeles Mastretta
El Cielo De Los Leones
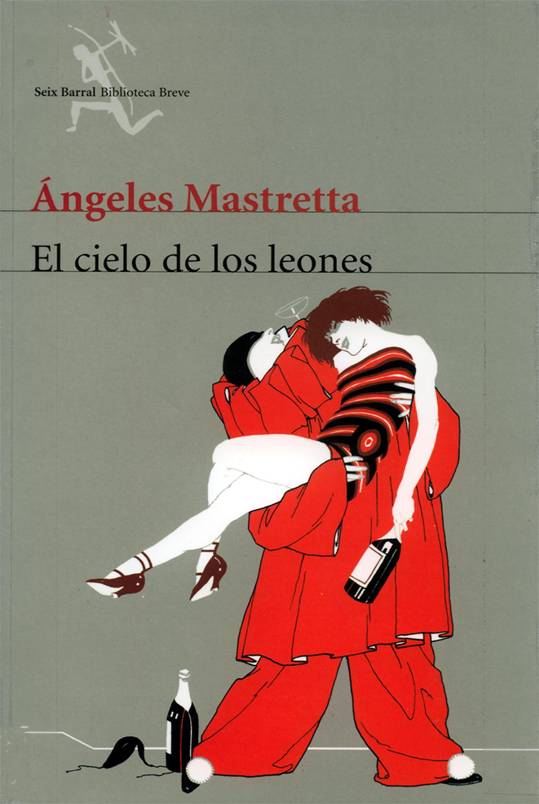
Para Verónica, mi hermana: testimonio del fuego
NO OIGO CANTAR A LAS RANAS
Hace tiempo que no oigo cantar a las ranas. El volcán enciende su fuego diario y no puedo mirarlo. El mundo que no atestiguo está vivo sin mí, para pesar mío. Mientras el campo revive en otras partes, yo amanezco en una ciudad hostil y peligrosa, desafiante y sin embargo entrañable.
Elegí vivir aquí, en el ombligo de mi país, en esta tierra sucia que acoge la nobleza y los sueños de seres extraordinarios. Aquí nacieron mis hijos, aquí sueña su padre, aquí he encontrado amores y me cobijan amigos imprescindibles. Aquí he inventado las historias de las que vivo, he reinventado la ciudad en que nací y ahora empiezo a temer la vejez no por lo que entraña de predecible decrepitud, sino por la amenaza que acarrea.
Aquí, este año, voy a cumplir cincuenta y siento a veces que la vida se angosta mientras dentro de mí crece a diario la ambición de vivir cien años para ver cómo sueñan los hombres en la mitad del siglo veintiuno, cómo lamentan o celebran su destino y cómo, de cualquier modo, se empeñan en trastocarlo. A mí me gusta el mundo, por eso quiero estarme en él cuanto tiempo sea posible, porque creo, como tantos, que sólo la vida existe, lo demás lo inventamos.
Para inventar, como para el amor y los desfalcos, es necesario estar vivos. Sabemos esto tan bien como sabemos de la muerte. La muerte que es sólo asunto de los vivos, delirio de los vivos.
Yo temo perder los mares y la piel de los otros, temo que un día no estaré para maldecir el aire turbio de las mañanas en la ciudad de México, temo por la luz que no veré en los ojos de mis nietos, temo olvidar los chocolates y los atardeceres, temo que no estaré para el temible día en que desaparezcan los libros, temo que no sabré de qué color es Marte, ni si lloverá en abril del dos mil sesenta. Por eso quiero cada minuto de mi vida y cada instante de las vidas ajenas que pesan en la mía.
Aún extraño a mi padre, a veces me pregunto qué será de él, aunque sé que una parte de la respuesta es mía, porque cada memoria es responsable del buen vivir de sus muertos. Extraño también a mis otros amores que se han ido, me pregunto si alguna vez conseguiré que alguien invoque mi presencia y me reviva, como yo los revivo a ellos, cualquier tarde en que el polvo que fui alborote su imaginación.
¿A qué viene todo esto? Dirán ustedes que ya tienen de sobra con el desacuerdo de los políticos, con las alzas y los malos augurios, como para que yo, que otra veces me propongo escribir en busca de un aire mejor, dé en usar este libro para exhibir un miedo tan poco original como el que sentimos por la muerte. Puede que tengan razón al molestarse, pero es que yo no he tenido otro remedio que traer a esta orilla mi zozobra.
Siempre que acaba un año nos morimos un poco, pero además el mes pasado, una tarde cualquiera, en la casa dichosa de una mujer febril como tarde de mayo, estando entonces ella enferma y yo sana, no tuvo mi cuerpo mejor ocurrencia que acudir a un desmayo para convocar el interés de lo que algunos llamarían mi alma y otros, menos poetas, mi cerebro.
Como me gusta jugar a ser heroína, me fui a un cuarto aislado para no dar molestias y ahí, sin más trámite que la sensación de que el piso se abría a mis pies mientras el corazón se me ponía en la boca, caí cuan corta soy. Minutos después, con la costilla como triturada, me arrastré hasta un sillón y volví a morirme un rato. Hasta entonces las chismosas que conversaban en el piso de abajo tuvieron a bien preguntarse qué sería de mí. Al subir me encontraron ida de su mundo, con los ojos en otra parte y no sé qué desconcierto entre los labios. Afligidas con mi aspecto agónico, me hablaron y jalonearon hasta que temblando volví del mundo raro en que me había perdido. Las miré un instante a ellas y al aire, como por primera vez. Unirse así, pero más largo, más para siempre, debía ser morirse.
Empujada al doctor por la preocupación ajena, pero segura de que mi desmayo era muy parecido a cualquiera de esos que en las novelas se resuelven con encontrar las sales, hablé más de un hora con un experto en síncope. Tras revisarme, él acordó con la doctora Sauri, un personaje cuya propensión médica no he podido sacar de mi entrecejo, que me hacía falta descanso y una pastilla encargada de bloquear la adrenalina beta para mantener en orden el ritmo cardiaco. Además, sería bueno saberlo, siempre que sintiera venir la certeza de ir a caerme, tendría que acostarme sin más donde estuviera: la mitad de la calle, un baile, el teatro, la conferencia, los aviones. Al acostarme, el corazón rejego volvería a enviarle sangre a mi cerebro y desaparecería el riesgo de perder la conciencia. No hay duda: todo lo bueno sucede al acostarse.
Con semejante receta y una "vida ordenada" que no pienso llevar, se evitan los desmayos y los sobresaltos, el cansancio injustificado y la propensión a andar por la vida como si el girar del planeta dependiera de nuestras emociones. Así las cosas, llevo un tiempo esperando que la acción de la píldora me cambie la personalidad y, me convierta en la mujer que muchas veces finjo ser: una dama incólume, activa, sonriente, juvenil y perspicaz, en lugar de la señora que se arrastra desde las sábanas hasta los tenis lamentando siempre no haber dormido dos horas más, no tener quince años menos, no estar de humor para responder si sus personajes son simples mujeres inventadas por su delirio o feministas de los años setenta trasladadas a un contexto revolucionario y posrevolucionario mexicano. De momento, para qué presumir, todavía soy la misma, todavía me mareo en las mañanas y me urge una aspirina al mediodía, aún vuelvo de la diaria caminata como si el Everest quedara en Chapultepec, y lloro como quien canta cuando una amiga me cuenta sus pesares. Sin embargo, lejos estoy de haberme muerto. Y celebro la vida, como si hubiera presentido su pérdida. Es una maravilla estar de vuelta.
Sé que un célebre historiador y analista político por quien muchos sentimos reverencia me reprocha desde algún sitio en mi memoria que me haga cargo tan bien de la proclividad de los escritores a hablar de sí mismos. Por eso me alegró reencontrar unas frases con las que Borges y su cerebro genial vinieron en mi ayuda. En ellas me amparo esta vez. Dicen así: "Quiero dejar escrita una confesión, que al mismo tiempo será íntima y general, ya que las cosas que le ocurren a un hombre les ocurren a todos".
Pensemos que Borges quiso decir ser humano, que si le hubiera dado por ser políticamente correcto, cosa que bien sabemos le importó un diablo, así hubiera dicho. Permítaseme entonces asumir que también las cosas que le ocurren a una mujer les ocurren a todas. De donde la intimidad de mi privadísimo desmayo, de esa extraña sensación que es perderse la vida por un rato, puede dejar de ser sólo mía, sólo mi muy particular sentir, mi propio miedo, y hacerse acompañar por el miedo de todos a perder este mundo que a ratos se ilumina y a veces tiene fuego en las entrañas, prende los volcanes, pinta de amarillo la luna, tiñe de rojo el mar y nos deslumbra.
Con semejante miedo en la garganta, sé que será más fácil caminar por enero bendiciéndolo. Como hemos de morir alguna tarde, qué bueno es estar vivos ahora en la mañana y soñar con la luna de la semana próxima, con abril y las jacarandas, con julio y su cometa, con la lluvia de agosto y las palabras de Sabines, con octubre y los cincuenta, con diciembre y Cozumel, con el futuro como una invocación, y los años que la vida nos preste como un hechizo sin treguas.